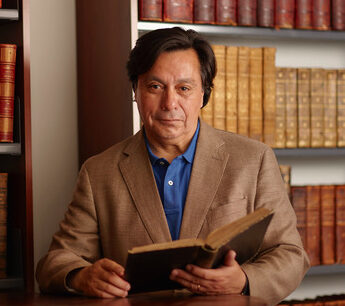Quizás uno de los problemas más serios al que asistimos en la sociedad contemporánea está radicado en la crisis de conceptos. Porque al entrar en crisis los conceptos, el pensar está a las puertas de la muerte y con ello la capacidad de comprensión de la realidad y por extensión de la libertad, ni que decir del diálogo y la amistad cívica.
François Thom, ha sido quien mejor ha puesto en evidencia tal crisis de conceptos en su obra La langue de bois. Pues en ella Thom ofrece una aguda disección de uno de los fenómenos más inquietantes del siglo XX y aún vigente en el XXI: el uso sistemático del lenguaje como instrumento de dominación ideológica. Lejos de ser un simple estilo retórico, la «lengua de madera» (traducción literal del francés “langue de bois”) constituye un verdadero sistema de pensamiento impuesto desde el lenguaje mismo. Thom, historiador y especialista en Rusia soviética, construye una genealogía crítica de este modo de hablar —y de pensar— que floreció en los regímenes totalitarios y que, como una enfermedad larvada, ha dejado huellas en las democracias contemporáneas. En palabras de Thom, el propósito de la “lengua de madera” que podríamos traducir como neolengua, ha sido “proteger la ideología del malintencionado ataque de lo real”.
La neolengua es una expresión acuñada originalmente en el contexto soviético, aunque Thom sostiene que su alcance es mucho más amplio. Se trata de un lenguaje rígido, fosilizado, repetitivo, impermeable a la realidad y destinado no a comunicar, sino a inducir una determinada forma de percepción del mundo. Sus raíces más profundas se hallan en el impulso ideológico que intenta subsumir toda la complejidad del mundo a una cosmovisión cerrada y autorreferente. El lenguaje, en vez de nombrar las cosas, pasa a modelarlas según una plantilla preestablecida. Este fenómeno se nutre tanto de los discursos políticos del totalitarismo como del conformismo de las burocracias modernas.
En el comunismo soviético, la neolengua fue una herramienta central para garantizar la cohesión del régimen: palabras como “progreso”, “lucha”, “reacción”, “avance histórico”, “enemigo del pueblo”, “objetividad científica” tenían un contenido fijo y funcional, independientemente de las realidades que nombraran. El sentido no nacía del objeto, sino del sistema.
Durante el régimen de Stalin, frases como “la lucha contra los elementos antisoviéticos” o “la construcción del socialismo en una sola nación” funcionaban como claves retóricas que justificaban desde la represión hasta las purgas más sangrientas. Eran fórmulas tan repetidas y tan desconectadas de la experiencia real que se aceptaban como evidencias incuestionables.
En algunos discursos institucionales actuales, frases como “promover la equidad mediante la transversalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la gestión pública” “Profundizar los procesos de transformación social” operan de manera similar: suenan técnicas, inclusivas, progresistas… pero rara vez se explican o se evalúan críticamente. La imprecisión permite la expansión burocrática y la eliminación del disenso.
Thom identifica varios rasgos característicos de esta forma de lenguaje.
En primer lugar, la estereotipia: el discurso se compone de fórmulas prefabricadas, combinables como piezas de un mecano.
En segundo lugar, la dicotomía maniquea: el mundo se divide en buenos y malos, aliados y enemigos, progreso y atraso, sin matices. Por ejemplo: “Toda crítica a nuestras reformas proviene del patriarcado y la ultraderecha”. “La ciencia está de nuestro lado, los que dudan son negacionistas”.
En tercer lugar, la tautología: muchas de las frases son lógicamente vacías, redundantes o puramente autorreferenciales (“la paz es paz”, “el pueblo unido jamás será vencido”, “Lo importante es el desarrollo sostenible porque el desarrollo debe ser sostenible”).
En cuarto lugar, quizás el más relevante, es el silenciamiento del sujeto concreto, de la persona: el agente real de la acción desaparece tras abstracciones como “el pueblo”, “la historia”, “las fuerzas productivas”, “el proceso”, “la justicia social”, “la igualdad de género”. Así, nadie responde por nada, y todo queda subsumido en una causalidad desconocida.
Por último, destaca la función performativa del lenguaje: no se busca informar ni persuadir, sino crear una “ficción inhabitable” que funcione como sustituto de la realidad y de la experiencia directa. El lenguaje no describe el mundo, sino que pretende construirlo de manera artificial. No refleja la realidad, sino que la sustituye. Las palabras, repetidas como mantra, buscan producir obediencia, no comprensión. En las universidades, se repite que “las emociones son una fuente válida de conocimiento” como si se tratara de una verdad autoevidente. La neolengua se convierte así en una “segunda piel” ideológica.
Thom insiste en que la neolengua no es simplemente un abuso del lenguaje, sino una estrategia deliberada. Su finalidad no es el diálogo ni la deliberación racional, sino la producción de unanimidad obligada. En un régimen autoritario o totalitario, el lenguaje no sirve para comunicar hechos ni contrastar opiniones, sino para señalar la adhesión al sistema. Quien habla esta lengua demuestra su “confiabilidad ideológica”, su pertenencia al “nosotros”. El discurso rígido, uniforme, carente de matices, saturado de fórmulas hechas, impermeable a los hechos y resistente al debate. Su principal función no es comunicar, sino imponer una visión del mundo: quien no habla así, queda fuera del juego.
La neolengua opera como una muralla frente a la realidad: impide nombrar los problemas, pensar en alternativas. Pero también funciona como un tranquilizante moral: permite a millones de personas participar de sistemas injustos sin sentir culpa, ya que las palabras desvían la atención de los hechos. El poder se inmuniza al cuestionamiento porque el lenguaje mismo impide formular la crítica. Como advirtió Orwell, “si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento”.
Una de las contribuciones más inquietantes de Thom es mostrar cómo la neolengua no desapareció con la caída del comunismo. Al contrario, se ha reciclado en los discursos de ciertas democracias donde lo políticamente correcto, la tecnocracia y el populismo han convergido en formas nuevas de evasión del sentido. Palabras como “inclusión”, “diversidad”, “sostenibilidad”, “empoderamiento”, “diálogo ciudadano”, aunque en principio legítimas, se vacían de contenido en la medida en que se usan mecánicamente, como señuelos retóricos más que como compromisos reales.
En este reciclaje democrático de la neolengua el lenguaje se vuelve cada vez más abstracto, eufemístico y desvinculado de la realidad. El peligro ya no es solo la censura directa, sino el embrutecimiento progresivo del pensamiento.
El texto de François Thom invita a una ética de la palabra: a recuperar la responsabilidad de nombrar las cosas como son, sin eufemismos ni servilismos. En tiempos de lenguaje inflado, la claridad se vuelve subversiva. Pensar libremente exige hablar con precisión.
¿Y, en Chile? Pronto enviaremos una adaptación del presente escrito a nuestra realidad, que puede ayudar en tiempos electorales.
Bibliografía.
François Thom, La langue de bois, Paris, 1984.
Santiago del Nuevo Extremo, 13 de Julio del 2025. Fiesta de san Enrique y en Chile, santa
Teresa de Jesús de los Andes.
Nota:
Las entregas de Polites News, no son artículos académicos, sino escritos de divulgación para un público general, que no siempre tiene acceso a las discusiones y autores que inspiran muchas de las ideas en boga.
El Autor: Juan Carlos Aguilera P.
Dr. Filosofía y Letras. Universidad de Navarra.
Catedrático de Filosofía. Director de Empresas Familiares.
Fundador del Club Polites.
Contacto: 569 91997881.