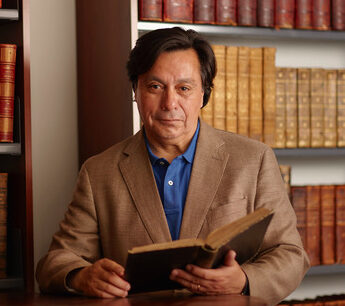Hoy envié un mensaje a más de tres mil personas, entre amigos y conocidos con el propósito de conocer qué opinión les merecía el debate presidencial realizado anoche en Chile.
Recibí muchos comentarios de vuelta, los que tenían en común lo siguiente: el formato del debate “impidió la deliberación política”, conocer las propuestas y novedades de los candidatos. O sea, no se logró ir al fondo de la cuestión. Entre las respuestas también primaron los comentarios respecto de las disposiciones emocionales de los diferentes candidatos que llevó a un clima de crispación y también de la imagen, asuntos muy propios de nuestro tiempo.
En general, hay que alegrarse de que los amigos tienen altas expectativas y un genuino interés por altos y exigentes estándares de la deliberación pública.
Las respuestas recibidas y los comentarios de “expertos”, provocaron el que me decidiera a escribir acerca de algunos aspectos fundamentales del discurso político con el propósito de tener ciertos criterios que permitan, en la medida de lo posible, llevar a cabo un análisis de los futuros debates presidenciales.
La política comienza y termina en la palabra. Los antiguos lo sabían bien. Platón, en La República, afirmaba que el hombre es el único ser capaz de hacer que lo falso parezca verdadero (τὸ ψεῦδος ἀληθὲς φαίνεσθαι), recordándonos que la palabra puede salvar o arruinar a la ciudad. Aristóteles, en su Retórica, definía este arte como “la facultad de considerar, en cada caso, lo que puede ser persuasivo” (δύναμις τοῦ θεωρῆσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν). Cicerón lo llamaba ars bene dicendi, “el arte de hablar bien”, y Quintiliano completó el cuadro: vir bonus dicendi peritus, “el hombre bueno, experto en hablar”.
Todas estas definiciones apuntan a una verdad simple y exigente: la retórica política no es un adorno, sino el nervio mismo de la vida cívica. El pueblo se gobierna no solo con leyes o decretos, sino también con discursos que logran instruir, persuadir y mover.
Los debate presidenciales pueden entenderse, en la medida que lo sean, como una clase pública de retórica política. No son únicamente un evento televisivo, sino un espejo de la vida democrática, donde se ponen en juego las tres dimensiones clásicas del discurso: logos, ethos y pathos.
El logos es la estructura racional del discurso: los argumentos, las pruebas, la claridad de las propuestas. Aristóteles advertía que el logos es la forma más sólida de persuasión, porque no depende de circunstancias pasajeras, sino de la fuerza de la verdad.
En el debate, vimos expresiones de logos cuando los candidatos ofrecieron cifras sobre seguridad, explicaron medidas de empleo o delinearon políticas de migración. Allí la palabra se puso al servicio de la instrucción. Sin embargo, también se percibió cómo, en algunos momentos, el logos cedió ante el apuro de la consigna, el ataque al adversario o la repetición de frases hechas.
Cicerón, en De oratore, prevenía contra este riesgo: “los argumentos sin orden son como un ejército sin disciplina” (argumenta sine ordine sunt sicut exercitus sine disciplina). La enseñanza es clara: el logos necesita orden y claridad para cumplir su función de iluminar el entendimiento al ciudadano.
El ethos se refiere a la credibilidad del orador, a la coherencia entre lo que dice y lo que es. Aristóteles sostenía que “confiamos más en los hombres de bien que en los razonamientos mismos”, porque las ideas son las que convencen pero son los ejemplos los que arrastran. Quintiliano reforzó esta idea al afirmar que solo quien es moralmente íntegro puede ser un verdadero orador.
En el debate, cada candidato buscó proyectar un ethos particular: experiencia gubernamental, cercanía con la gente, independencia de los partidos o firmeza moral frente a la corrupción. No fueron solo las palabras, sino también los gestos, la serenidad o la agresividad, los que configuraron la percepción del carácter.
La lección que deja este punto es que en la política la palabra nunca está desnuda: siempre se reviste de la vida del orador. El ciudadano, aun sin saberlo, evalúa tanto el mensaje como a la persona que lo pronuncia. El pathos es la dimensión afectiva del discurso. Platón temía que los sofistas manipularan emociones para encubrir la mentira. Y, sin embargo, ningún discurso político puede prescindir del pathos, porque la vida ciudadana se alimenta también de sentimientos compartidos.
En el debate se apeló al pathos en múltiples ocasiones: evocando el miedo frente al crimen organizado, la indignación ante la corrupción, la esperanza en una economía más justa, o la solidaridad con las víctimas de tragedias recientes. Estos momentos movilizan, despiertan, y pueden dar al discurso la fuerza que las cifras por sí solas no alcanzan.
Cicerón lo decía plásticamente: el buen orador debe “mover los ánimos como las olas del mar” (commovere animos sicut fluctus maris). Pero esa emoción debe estar ordenada por la verdad y por el bien común; de lo contrario, se convierte en pura manipulación.
La tradición medieval y renacentista recogió esta enseñanza antigua en los specula principum, los espejos de príncipes. Eran tratados destinados a formar a los gobernantes, no solo en técnicas de gobierno, sino en virtudes cívicas y en la buena oratoria. Enseñaban que el político debía unir prudencia, justicia y elocuencia, para gobernar con palabras que fueran reflejo de la verdad.
Hoy, al observar un debate, comprendemos cuánto hemos perdido de esa pedagogía. Nuestros políticos rara vez han sido formados en retórica como arte integral, y menos aún en la exigencia moral que los espejos de príncipes imponían.
La consecuencia es evidente: abundan las frases, pero falta el trabajo interior que da solidez al logos, credibilidad al ethos y equilibrio al pathos.
Recuperar esa tradición no es nostalgia erudita: es necesidad democrática. Una república que exige gobernantes capaces de hablar con verdad debería también exigirles formación en la retórica, entendida no como artificio, sino como síntesis de razón, carácter y emoción.
El debate presidencial, leído con los ojos de Platón, Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, se convierte en un ejercicio pedagógico para toda la ciudadanía. Nos enseña a escuchar con discernimiento: a identificar los argumentos sólidos, a percibir la coherencia o incoherencia del carácter, a reconocer las emociones que buscan movilizar.
La democracia no madura solo en las urnas, sino en la capacidad de sus ciudadanos para oír con juicio. En esa escucha atenta, guiada por la tradición de la retórica, se juega el verdadero aprendizaje cívico: que la política es palabra en acción, y que solo la palabra fundada en la verdad puede sostener el bien común.
Con todo lo escrito usted podrá hacerse una idea, con criterios definidos del discurso político, acerca del desempeño de cada uno de los candidatos que participaron en el debate de ayer y los siguientes, más allá de los “gustos” de cada uno. Y, de este modo, ayudar a generar un ambiente político que, desde el patriotismo y la amistad cívica, en cuanto virtudes republicanas, vivifican la vida en común en la ciudad, el lugar propio de la política.
Santiago del Nuevo Extremo, 11 de septiembre del 2025. Día de la liberación nacional.
Nota:
Las entregas de Polites News, no son artículos académicos, sino escritos de divulgación para un público general, que no siempre tiene acceso a las discusiones y autores que inspiran muchas de las ideas en boga.
El Autor: Juan Carlos Aguilera P.
Dr. Filosofía y Letras. Universidad de Navarra.
Catedrático de Filosofía. Director de Empresas Familiares.
Fundador del Club Polites.
Contacto: 569 91997881.