Cuando en 1946 se firmó la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la humanidad salía de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba en ruinas, los sistemas sanitarios colapsados, y la idea de reconstrucción social impregnaba todo discurso público.
En ese contexto, la OMS adoptó una definición de salud que, por primera vez en la historia, rompía con la tradición hipocrática y con la visión clínica heredada de siglos:
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” (OMS, 1946).
Detrás de esa frase —tan celebrada como incuestionada— había una visión intelectual y política que no se puede entender sin tres nombres de los protagonistas principales: Andrija Štampar, Henry Sigerist y René Sand. Ninguno de ellos veía la medicina como un arte limitado al diagnóstico y tratamiento de enfermedades; todos aspiraban a convertirla en instrumento de transformación social.
Štampar, médico croata y uno de los padres fundadores de la OMS, llevaba años defendiendo que el médico del futuro será un trabajador social con conocimientos médicos. (Public Health in the New Era, 1946). Su visión consideraba que la salud debía integrarse a la ingeniería social, con una fuerte intervención del Estado para moldear condiciones de vida, hábitos y relaciones humanas. No se trataba solo de curar enfermos, sino de producir ciudadanos sanos según un ideal predeterminado.
Henry Sigerist, historiador de la medicina y marxista declarado, sostenía en, Civilization and Disease, 1943, que la medicina es una ciencia social, y la política no es más que medicina a gran escala.
Para Sigerist, los determinantes sociales —vivienda, trabajo, educación— no eran factores externos a la medicina, sino su núcleo mismo. Esto legitimaba que los sistemas sanitarios se convirtieran en herramientas de política social, con un papel dirigente del Estado sobre la vida de los individuos.
René Sand, médico y sociólogo belga, completaba el cuadro. En The Advance to Social Medicine (1949) defendía que la salud era inseparable de la organización social, y que el médico debía participar en la planificación económica y política. No se trataba de un consejo técnico, sino de un compromiso ideológico: vincular el bienestar físico con un modelo de sociedad que —en su opinión— debía orientarse hacia la igualdad material.
Sin embargo, no se puede dejar de mencionar a René Dubos, Milton Terris y Charles-Edward Winslow. René Dubos, biólogo y humanista, advertía sobre el impacto ambiental en el bienestar humano.
Charles-Edward Winslow, padre de la salud pública en EE. UU., insistía en que la medicina debía ocuparse del conjunto de factores sociales.
Milton Terris, posteriormente, sería uno de los defensores más ardientes de este concepto amplio de salud.
Todos ellos compartían una intuición moderna que se puede resumir en que la medicina debía gestionar la vida entera, no solo curar la enfermedad.
La definición de salud de la OMS, en este sentido, consiste en un manifiesto político revestido de consenso médico. Al añadir “bienestar social” a la ecuación, abrió la puerta a que la salud se midiera no solo en parámetros clínicos, sino también en categorías políticas. A partir de entonces, casi cualquier objetivo político —desde la redistribución económica hasta el control de la natalidad— podía presentarse como parte de una estrategia sanitaria.
Este cambio de paradigma tuvo consecuencias profundas entre las que se pueden mencionar: Difuminó los límites entre medicina y política, normalizando que organismos internacionales definieran lo que significa “vivir bien”. Convirtió a la salud en un concepto expansivo, siempre susceptible de ampliarse según la agenda del momento. Creó la base semántica para futuras agendas políticas con alcance universal, como la salud reproductiva, la salud mental comunitaria y las políticas de género, que se presentarían no como opciones políticas, sino como obligaciones sanitarias.
En su momento, la definición fue celebrada como un avance humanista. Hoy, con perspectiva histórica, se percibe también como la inauguración de una medicina ideologizada políticamente, en la que los Estados y organismos internacionales dejaron de limitarse a prevenir y curar, para convertirse en arquitectos del modo de vida “correcto”.
No es casual que, décadas después, la misma OMS utilice este marco para impulsar programas que ya no se limitan a la lucha contra enfermedades, sino que regulan patrones culturales, educativos y hasta familiares. La salud, entendida como “bienestar social”, se ha convertido en un concepto frontera, capaz de justificar intervenciones en la estructura social como por ejemplo: la planificación familiar o la llamada “salud reproductiva”.
El problema no radica en aspirar a una vida digna, sino en el monopolio de su definición. La definición de 1946 no fue solo una ampliación conceptual. Fue el punto de partida de una larga historia donde el cuerpo humano, la vida y la organización social quedaron bajo el microscopio de una nueva autoridad.
La definición de 1948 encierra un cambio de paradigma antropológico. Aristóteles había enseñado que la vida buena es una obra de virtud, de prudencia y de justicia. La tradición médica hipocrática entendía la salud como equilibrio, no como plenitud imposible. Pero la modernidad prefirió un lenguaje tecnocrático: medir, gestionar y producir bienestar como si fuese un producto industrial.
Lo que siguió fue previsible. En nombre del bienestar, se justificó la medicalización de la existencia.
Daniel Callahan sostuvo que al redefinir la salud como bienestar ilimitado, se abrió un abismo de demandas infinitas que ningún sistema sanitario puede satisfacer. La eutanasia y el aborto, presentados como “derechos de salud”, no son sino derivaciones de esta lógica. Pues si el bienestar se erige como norma suprema, lo indisponible de la vida se convierte en objeto disponible de la política.
Pero frente a la invención del bienestar, permanece la sabiduría de siempre. La vida buena no depende de definiciones administrativas, sino de la virtud; no se mide en estadísticas, sino en justicia, amistad y verdad. El verdadero cuidado de la salud es inseparable del cuidado del alma, como enseñaba Platón.
Y quizá el mayor desafío político de nuestro tiempo sea justamente el rescatar el lenguaje de la vida de la trampa del bienestar, para recordar que la salud es don frágil, no es mercancía, ni proyecto de dominio político. Pues, como advirtió Gabriel Marcel, reducir al hombre a su bienestar es ignorar su misterio, su dimensión de don y esperanza.
Santiago del Nuevo Extremo, 21 de septiembre del San Mateo, apostol.
Referencias bibliográficas
• Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 1946.
• Štampar, A. Public Health in the New Era. Zagreb, 1946.
• Sigerist, H. Civilization and Disease. Cornell University Press, 1943.
• Sand, R. The Advance to Social Medicine. Staples Press, 1949.
• Dubos, René, Mirage of Health, Harper, Nueva York, 1959.
• Terris, Milton, The Concept of Health and the Role of Public Health, 1975.
• Winslow, Charles-Edward A., The Untilled Fields of Public Health, Science, 1920.
• Callahan, Daniel, What Kind of Life? The Limits of Medical Progress, Georgetown University Press, 1990.
Nota:
Las entregas de Polites News, no son artículos académicos, sino escritos de divulgación para un público general, que no siempre tiene acceso a las discusiones y autores que inspiran muchas de las ideas en boga.
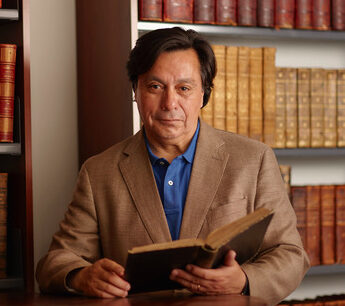
El Autor: Juan Carlos Aguilera P.
Dr. Filosofía y Letras. Universidad de Navarra.
Catedrático de Filosofía. Director de Empresas Familiares.
Fundador del Club Polites.
Contacto: clubpolites@gmail.com