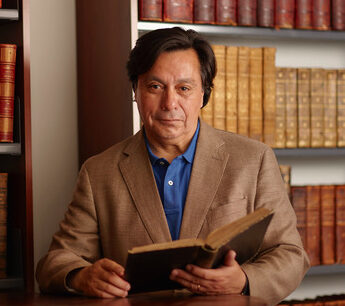Si alguna vez se escribiera una genealogía de la deshumanización en nombre del progreso, habría que reservarle a John Harris un capítulo destacado. Este bioeticista británico —prolífico, provocador y celebradísimo en ciertas academias— no se limita a justificar el aborto o la eutanasia; propone una transformación radical de la ética médica, basada en la selección, el perfeccionamiento genético y la redefinición del ser humano como proyecto mejorable o descartable.
Harris afirma que “la vida no tiene valor intrínseco, sino que obtiene su valor de las experiencias que permite” (The Value of Life, Routledge, 1985).
Esta frase resume el núcleo de su filosofía: la vida es un medio para fines —la conciencia, la autodeterminación, el gozo, la ausencia de sufrimiento— pero no un fin en sí misma. En línea con Peter Singer y Michael Tooley, Harris sostiene que no existe una diferencia moral significativa entre abortar un feto y matar a un recién nacido. No sorprende, entonces, que defienda el aborto, el suicidio asistido, la eutanasia, la experimentación en embriones humanos, el uso de órganos de anencefálicos e incluso, con ciertas condiciones, el infanticidio.
En su libro Enhancing Evolution (2007), Harris postula que la ingeniería genética para aumentar capacidades humanas no solo es lícita, sino moralmente obligatoria:
“Mejorar al ser humano es simplemente una extensión de la medicina: evitar enfermedades, sufrimiento y discapacidad. Negarse a hacerlo, cuando es posible, es éticamente reprochable.”
La lógica del perfeccionamiento se convierte así en un deber. El hijo sano ya no es un don, sino un producto exigible. La eutanasia no es una compasión límite, sino un derecho contractual. La medicina deja de curar y comienza a seleccionar. La ética, antes defensa del débil, se transforma en garantía del fuerte.
Esta defensa del “derecho a mejorar” se conjuga con su famosa idea del “libre experimento”: si hay consentimiento informado y beneficio esperado, entonces cualquier intervención es válida, incluso sobre seres en desarrollo o con conciencia reducida. El único límite ético sería la falta de racionalidad… del consentimiento. Y en coherencia con este imperativo, defiende el derecho —y el deber— de realizar abortos, infanticidios, eutanasias y manipulaciones genéticas para “optimizar la especie”.
La lógica es brutal, pero limpia: el valor moral de una vida se mide por su autonomía, racionalidad, productividad y capacidad de disfrutar. Lo que no se ajusta a ese patrón queda fuera del círculo de protección. Harris lo dice sin ambages:
“Si no hay conciencia de sí, proyecto personal ni deseo de continuar viviendo, no hay sujeto moral al que se le deba respeto inviolable.”
Esta ética utilitarista y minimalista pretende ser compasiva. Pero se parece más a una piedad que administra la muerte que a una compasión que acompaña la vida.
Lo inquietante es que estas ideas, que hace una generación habrían parecido distopías, hoy circulan en informes legislativos, comisiones de bioética y protocolos médicos. En Chile, proyectos de ley sobre eutanasia y muerte digna repiten, con un barniz emotivo, los mismos argumentos de utilidad y autonomía absoluta. Aquí no hay compasión, sino contrato. No hay comunidad, sino voluntarismo individual. No hay madre, hijo, o enfermo terminal: hay sujetos de elección y técnicos de aplicación. Es la ética transformada en administración.
Harris —como Singer, como Savulescu— encarna el vértice frío de una bioética sin alma, donde todo puede ser justificado si hay consentimiento, beneficio probable y eficiencia en el procedimiento. Pero muchas veces el consentimiento se da desde la desesperación, el beneficio se mide con criterios desalmados y la eficiencia no distingue entre una persona y una herramienta. Lo que Harris representa no es un progreso, sino una regresión: del ser humano como sujeto inviolable al ser humano como ente programable. En su ética, vivir no es suficiente. Hay que merecer la vida. Y si no se alcanza cierto estándar, se puede prescindir de ella en nombre del bienestar general. Pero una civilización que mide a sus miembros por su utilidad no tarda en justificar lo injustificable.
Frente al hedonismo sofisticado de Harris, se alza entonces una ética de la acogida: no la libertad de elegir la muerte, sino la libertad de vivir acompañado. No el diseño de un cuerpo útil, sino la custodia de una persona digna. No la autonomía desnuda, sino la relación fecunda. Pues, como expreso Mary Ann Glendon:
“Una cultura que protege la elección más que la vida termina desprotegida frente al poder.” (Rights Talk, 1991).
Y es que en el fondo, como escribió Spaemann,
“la dignidad del ser humano no consiste en lo que puede, sino en lo que es”. (Personas. Ensayo sobre la distinción entre “algo” y “alguien”, 1991).
Por eso, en tiempos donde las políticas de muerte se disfrazan de compasión, conviene recordar que la dignidad no se calcula ni se hereda: se reconoce. Y que una sociedad justa no es la que maximiza opciones, sino la que sostiene a quienes no tienen ninguna.
Bibliografía
-Harris, John. The Value of Life: An Introduction to Medical Ethics. Routledge, 1985.
-Harris, John. Enhancing Evolution: The Ethical Case for Making Better People. Princeton University Press, 2007.
-Spaemann, Robert. Personas. Ensayo sobre la distinción entre “algo” y “alguien”. Ediciones Cristiandad, 1990.
-Glendon, Mary Ann. Rights Talk: The Impoverishment of Political Discourse. Free Press, 1991.
Nota:
Las entregas de Polites News, no son artículos académicos, sino escritos de divulgación para un público general, que no siempre tiene acceso a las discusiones y autores que inspiran muchas de las ideas en boga.
El Autor: Juan Carlos Aguilera P.
Dr. Filosofía y Letras. Universidad de Navarra.
Catedrático de Filosofía. Director de Empresas Familiares.
Fundador del Club Polites.
Contacto: 569 91997881.